ÉTICA KANTIANA
- PAUL TIPANLUISA

- 19 jun 2019
- 3 Min. de lectura
Imanuel Kant (1724-1804)
Es una teoría ética deontológica formulada por el filósofo Immanuel Kant. Desarrollada como producto del racionalismo ilustrado, está basada en la postura que la única cosa intrínsecamente buena es una buena voluntad; por lo tanto una acción solo puede ser buena si su máxima —el principio subyacente— obedece a la ley moral. Central a la construcción kantiana de la ley moral es el imperativo categórico, que actúa sobre todas las personas, sin importar sus intereses o deseos. Kant lo formuló de varias maneras. Su principio de universalidad requiere que, para que una acción sea permisible, debe ser posible aplicarla a todas las personas sin resultar contradictoria. Su formulación de la humanidad como un fin en sí misma exige que los humanos nunca sean tratados meramente como un medio para un fin, sino también un fin en sí mismos.
La formulación de la autonomía concluye que los agentes racionales están obligados a la ley moral por su propia voluntad, mientras que el concepto de Kant del Reino de los fines exige que las personas actúen como si los principios de sus propias acciones establecieran una ley para un reino hipotético. Kant también distinguió entre deberes perfectos e imperfectos. Un deber perfecto, como el deber de no mentir, es siempre verdadero; uno imperfecto, como donar a la caridad, puede flexibilizarse y aplicarse en un tiempo y espacio particulares.
Ética Formal
La ética kantiana. Afirma que es posible decidir la bondad o maldad de una máxima a partir de un rasgo meramente formal como es su posibilidad de ser universalizada.
La ética formal defiende que un criterio meramente formal nos permite decir si una conducta es buena o mala, nos permite separar o delimitar las conductas buenas de las malas; este criterio consiste fijarse en posibilidad de universalización de la máxima. Kant distingue entre la forma y la materia de un mandato: la materia es lo mandado (por ejemplo, decir la verdad para el mandato "no se debe mentir"), y la forma, el modo de mandarlo (si se ha de cumplir siempre, algunas veces o nunca); aquellas máximas de conducta que cumplen el requisito formal de ser universalizables describen una acción buena, y aquellas máximas que no puedan ser universalizables describen una conducta mala; así, por ejemplo, la máxima de conducta según la cual cuando hago una promesa la hago con la intención de no cumplirla, es una máxima que describe una conducta mala pues si la universalizamos dejaría de tener sentido proponer y aceptar promesas.
Otras características de la ética formal son lo que se ha llamado rigorismo kantiano, la defensa de la autonomía de la voluntad en la experiencia moral, y la propuesta de los imperativos categóricos como imperativos propiamente morales .
El rigorismo kantiano es una consecuencia de la consideración de los mandatos morales como mandatos que se deben cumplir de forma incondicionada o absoluta, es decir de los mandatos morales considerados como imperativos categóricos. Con la expresión "rigorismo kantiano" nos referirnos a las dos cuestiones siguientes:
· El deber por el deber: debemos intentar realizar la conducta que manda el imperativo moral, pero no porque con ella podamos conseguir algún bien relacionado con nuestra felicidad, sino exclusivamente por respeto a la ley (por deber). El cumplimiento del deber es tan importante que incluso lo he de elegir aunque su realización vaya en contra de mi felicidad y de la felicidad de las personas a las que quiero;
· El carácter universal de la bondad o maldad de una acción: si una acción es mala, lo es bajo cualquier circunstancia; aceptar una excepción implicaría aceptar las condiciones del mundo en la determinación de la voluntad, y por lo tanto la heteronomía de la ley moral (si está mal mentir no vale ninguna mentira, ni la mentira piadosa ni la mentira como algo necesario para evitar un mal mayor).


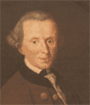



Comments